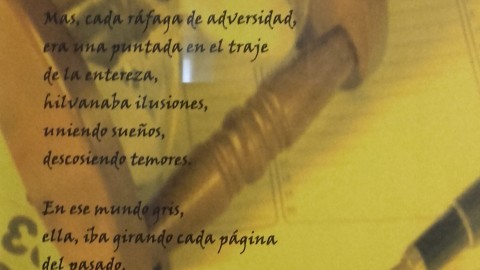La niña de los ojos azules
Una noche, hace ya cuarenta veranos, estaba un niño con su familia, a punto de cenar, cuando sonó el timbre de su casa.
Su madre abrió la puerta y lo que vio le alegró tanto que incluso gritó de alegría. Allí estaba su mejor amiga de la infancia, Felisa, con Félix, su marido, y sus dos hijas, Beatriz de siete años y Eva con apenas un añito recién cumplido en este mundo. Entraron en la casa e inmediatamente se hizo sitio en la mesa para los recién llegados.
Durante la cena el niño no podía apartar los ojos de Beatriz. Al terminar el niño seguía ahogándose en el azul de aquellos ojos pero ella también se había fijado en los de él. Así, mientras los mayores se ponían al día, los niños jugaron y jugaron hasta bien tarde, después todos se repartieron por las camas y el sofá para descansar lo poco que quedaba de noche. A la mañana siguiente Beatriz y su familia partieron desde Barcelona hacia Madrid, su lugar de residencia.
Los niños no volvieron a verse hasta tres veranos después. El reencuentro fue de cortejo a través de la reja, a la hora de la siesta, con cuarenta grados en la espalda en un pueblecito de La Alcarria. Tenían 10 años y los abuelos no dejaban que ella saliera con tanto calor, – además para molestar a los vecinos mejor te quedas aquí -, decía su abuela a menudo.
Pasaron los años y fueron creciendo. El chico viajaba cada verano al pueblecito y allí se encontraba con su amiga Beatriz. Cada vez eran más y más amigos, inseparables.
Se hicieron mayores. Nunca hablaron de amor, nunca se dijeron – me gustas -, eran muy diferentes, pero ambos sabían lo mucho que se querían.
Ella empezó a jugar con el alcohol y las drogas y así llegó un verano en que ella dejó de ir al pueblecito.
Cuando volvieron a verse tenían más de veinte años, fue durante una Semana Santa en que el chico viajó al pueblecito a pasar unos días. Él seguía más o menos como siempre y ella había tenido tiempo de dejar las drogas y ser madre de una chiquilla preciosa, con sus mismos ojos.
La noche antes de su partida él estaba triste, o enfadado, no se acuerda muy bien por qué y ella le ofreció pasar esa noche juntos, – quizá nos lo debemos -, dijo ella. Él, despistado, contestó: – gracias, pero no -. Se rozaron los labios en un único beso y se despidieron hasta el verano.
Después él empezó a trabajar y no volvió a ir más veranos, ni más Semanas Santas. Pasaron los años.
Un día, ya con veintinueve años, su madre habló con él, – Parece que Beatriz está muy enferma. Tiene tumores, que le descubrieron al hacerle placas por la neumonía, y está perdiendo peso… – El se prometió que volvería al pueblecito, donde ella se había mudado desde Madrid, en cuanto tuviera oportunidad para ver a su amiga de la infancia y de su juventud, a su primer amor.
Aproximadamente un mes después, el diez de mayo, llegó la noticia, Beatriz había fallecido.
El se maldijo por no haber ido a verla, a consolarla en sus últimos días, nadie le dijo que el final estaba tan cerca, pero eso no era una excusa.
Desde entonces, cada vez que el chico va al pueblecito, visita la tumba de Beatriz y le deja un cigarrillo sobre la lápida. Habla con ella mientras se fuman juntos ese cigarrillo y él se siente bien porque sabe que ella está bien, que al fin descansa.
El diez de marzo, Beatriz habría cumplido cincuenta y un años, y el chico cada diez de marzo vuelve a ser aquel niño de siete años y se acuerda de aquellos ojos azules. También piensa en aquella noche en que debió decir que sí, pero también recuerda que lo último que hicieron juntos fue darse ese único beso… de despedida.
L.Morante