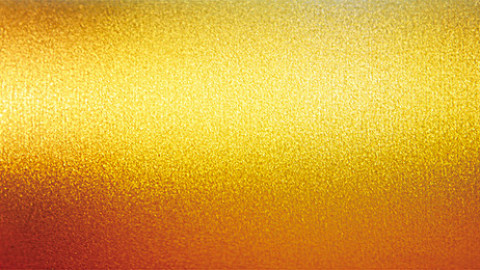El viejo de la estación
Allí estaba, en el quicio de la puerta de la calle, vestido como quien va a una fiesta y dispuesto a partir hacia la estación de tren. A las siete en punto, como todos los días de las últimos dieciséis años. Hasta los chiquillos del barrio conocían el ritual y lo escoltaban un buen tramo del camino, por las polvorientas calles, corriendo y saltando a su alrededor. Él, inmune a su entorno, erguido, caminaba decidido. Con ademán alegre saludaba a cuantos se cruzaba, transmitiendo optimismo, incluso compartiendo confidencias con los más allegados:
-Voy a recoger a mi hijo a la estación… llega hoy de Barcelona… Y siempre, indefectiblemente, recibía una sonrisa de conmiseración, un cortés asentimiento, a veces una cariñosa réplica esbozada…
-Mire señora, su marido se ha quedado como suspendido en otra época. El choque emocional le ha hecho regresar al pasado y vive aislado en ese tiempo, justo antes de que ocurriera el hecho traumático. Será difícil hacerle retornar al presente… tranquilidad, cariño y mucha paciencia… es cuanto puede hacer por él. Todos los dictámenes de los psiquiatras coincidían. No había medicina que pudiera curar su alma herida.
Pero, ¿realmente estaba enfermo? Carmen se preguntaba con frecuencia si lo que padecía su marido era en realidad una dolencia. ¿Acaso sufría él o hacía sufrir a los demás? Por el contrario, cada tarde se levantaba ilusionado de la siesta a las seis en punto. Y durante esa hora que tardaba en acicalarse se podría decir que no había hombre en el mundo más feliz. Sus murmurados cánticos, su perceptible nerviosismo, la elección cuidadosa del vestuario… todo en él exudaba ilusión. Como cuando llegaba a la estación y cada tarde se dirigía al jefe uniformado:
-Por favor… el rápido de Barcelona de las siete treinta y cinco… ¿trae retraso? ¿A qué vía llega?
Y el hombre, cariñoso y compasivo, respondía siempre con la misma frase:
-Llega a su hora. Por la vía tres…
Y le acompañaba unos metros hacia la vía tres, mientras escuchaba interesado el mismo relato:
-Es que vengo a recoger a mi hijo que vuelve hoy a casa… sabe… después de seis años fuera… ha terminado la carrera… ya es todo un doctor… Y le enseñaba un amarillento telegrama roído por el tiempo, que el jefe de estación conocía de memoria: “Mañana vuelvo a casa. Rápido Barcelona 19:35” Y su cara se iluminaba con una luz que solo puede originar el orgullo que se siente por un hijo.
El jefe de estación le acompañaba a un banquito al lado de la vía, justo debajo de la placa que recordaba a tantas víctimas del pueblo en el trágico accidente del rápido de Barcelona de las 19:35, de hacía más de dieciséis años…
Y allí esperaba hora tras horas… escrutando ávido a cuanto joven se bajaba de cada tren que paraba en aquella estación… Hasta que a las diez y media, al acabar su turno, el jefe se acercaba, ya de paisano, al banquito. -¿No ha llegado el chaval? -No. No sé que le ha podido pasar. Debe haber perdido el tren.
-Seguro que llega en el de mañana -Sí –y la sonrisa volvía a su cara-… seguro que llega en el de mañana. Y los dos hombres salían de la estación, caminando lentamente y conversando sobre el tiempo.
La noche anterior la despedida fue diferente, aunque el anciano apenas lo percibiera, absorto como estaba en los motivos que pudieran originar el retraso de su hijo. El jefe de estación le dio un fuerte abrazo y le deseó buena suerte. Había llegado el día de su jubilación.
Aquella tarde era muy fría, despejada, de las que presagian una fuerte helada nocturna. El hombre llegó puntual a la estación pero no encontró a su amigo. Se dirigió presuroso a su banquito de la vía tres, donde esperó con la paciencia de aquellos que disponen de tiempo como único patrimonio. Los trenes llegaron y partieron, como cada tarde. Y ningún joven que pudiera interesar al viejo bajó de ellos, como cada tarde. Pero nadie llegó a rescatar al anciano de su nostalgia a las diez y media. Y allí permaneció, solo y frío, bajo las tenues luces de la estación, que se fue despoblando poco a poco…
Cuando lo encontraron al día siguiente tenía dibujada una sonrisa en su rostro y el telegrama estrujado entre sus agarrotados dedos.
Meses después de aquello yo volví al pueblo. Y pregunté por el anciano. Todos, sin excepción, me contaron la misma historia: Me dijeron que, por fin, el viejo de la estación había recogido a su hijo del rápido de Barcelona de las diecinueve treinta y cinco.