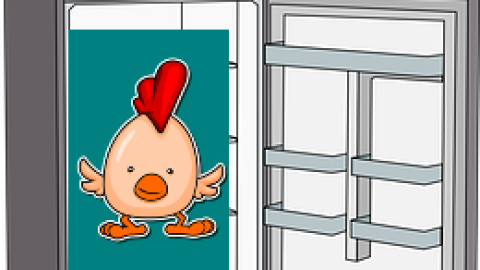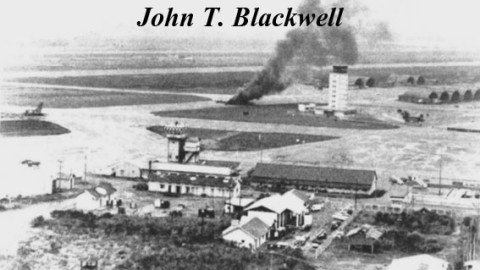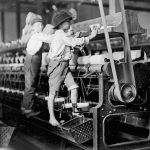La sirena
Se llamaba Santi. Era un muchacho agreste como la tierra que le vio nacer. Desde pequeño, correteaba por los acantilados cercanos a la cabaña donde vivía con sus padres. El sonido constante del mar embravecido le había acompañado siempre.
Era hijo y nieto de pescadores. Atuneros que se jugaban la vida en una de las artes de pesca más peligrosas. Su abuelo materno murió en el mar como cientos de marineros antes y después que él.
Las mujeres de la familia de Santi cosían redes desde tiempo inmemorial y, cuando los barcos se hacían a la mar, acudían al puerto cada día a la misma hora hasta que todos sus hombres volvían sanos y salvos.
Las ganancias eran dispares. A veces podían permitirse pequeños lujos, otras, las más, pasaban algunos agobios económicos. Pero, en general, Santi no había pasado ninguna necesidad básica.
Cuando cumplió trece años empezó a salir a pescar con su tío Jaime. El barco de tío Jaime era pequeño, contaba solo con tres tripulantes. Realizaba pesca de bajura y capturaba sardinas y boquerones a 60 millas de la costa. Salían antes que el sol y volvían a media tarde. Era una buena forma de aprendizaje y entrenamiento por la que habían pasado todos sus antepasados antes que él.
Al muchacho le encantaba esta actividad y era feliz al lado de su tío. Era un hombre bajo y corpulento, con un hermosa barba blanca y unos ojos pequeños y enterrados en su cara plagada de arrugas, achicharrada por el sol y la sal del mar.
Jaime era un pozo inagotable de sabiduría, experiencia y poseía millones de historias, leyendas y anécdotas que contar. Era atemporal, nadie sabía exactamente la edad que tenía, todos lo recordaban desde siempre como era ahora.
Santi lo adoraba, desde pequeño cuando su madre se lo llevaba al puerto y le dejaba corretear libre. El niño era la mascota de los marineros en dique seco. Pero él siempre iba a buscar a tío Jaime. Él le encargaba pequeños trabajitos que hacían que el niño se sintiera útil e importante. Mientras, le iba desgranando con su voz profunda como el océano narraciones que provocaban sueños plagados de aventuras en la noche infantil.
Uno de ellos se convirtió, con el tiempo, en realidad. Era su gran secreto. Había conocido a una sirena.
En uno de los salientes más altos del pueblo había una mansión. Dependiendo de la orientación con que la miraras, parecía flotar por encima de la espuma blanca del mar. La forma de barco de la construcción apoyaba esta sensación. Era la casa del Señor Andia, dueño de la flota de barcos de pesca de altura para el que trabajaban casi todos los hombres de la pequeña población.
El Señor Andia emigró a Cuba en su juventud. Volvió a su pueblo natal diez años después con una gran fortuna y una hermosa mujer. La señora Andia era un espíritu libre con una sonrisa perenne en su cara. Vestía siempre de blanco, color que hacía resaltar lo oscuro de su piel tersa y brillante. Era amable y cariñosa con todo el mundo. Enamoraba con la calidez y cadencia de su voz, adornada por un acento desconocido para sus convecinos.
El matrimonio se instaló en la ciudad originaria del marido y él usó su fortuna para montar un negocio que, a parte de darle pingües beneficios, ayudaba a las pobres familias del pueblo a tener una vida más digna.
Poco tiempo después nació la sirena. Se llamaba Marina. Había heredado el pelo rubio y los ojos azul mar de su padre. El conjunto contrastaba con la piel oscura legado de su madre. A ella también debía su voz dulce, su amor incondicional por la naturaleza y su amabilidad.
A Marina le gustaba escalar entre las piedras resbaladizas de los acantilados. Sentarse y observar el horizonte. Ver la espuma del mar burbujear a sus pies y sentir en la cara la humedad de las pequeñas gotas que estallaban contra ella.
Toda su infancia había permanecido enclaustrada en el recinto de su hogar, tenia prohibido ir más allá del jardín y un ejército de niñeras se encargaba de tenerla vigilada. Sus padres vivían con ese terror que aqueja a los que solo tienen un hijo. Su nacimiento había sido un milagro por los problemas en el parto de su madre lo que provocó que la pareja no volviera a ser bendecida con la paternidad.
Pero cuando la niña cumplió trece años ya no pudieron retener más sus ansias de libertad. Su necesidad de espacios abiertos.
Se escapaba al amanecer, cuando la casa aun estaba silenciosa. Un día todo fue diferente. La bruma matinal lo envolvía todo dando al mundo un aspecto fantasmagórico. Marina llegó al pie de las rocas y se sentó a esperar para contemplar la imagen más espectacular que la naturaleza puede regalar. El inmenso mar de color azul oscuro, la niebla espesa flotando en su superficie y por encima de todo, el disco enrojecido de un sol recién nacido que escala, con dificultad, hasta alcanzar su sitio en el cielo. El astro crece y amarillea, sus rayos intentan herir el muro gris de la calima hasta conseguir penetrarla. De repente, todo se llena de pasadizos de luz, aclarando el horizonte y degradando el color de las aguas. Y por fin, el disco solar gana y el telón lechoso que tapa el horizonte desaparece permitiendo que el mar y el cielo se abracen.
La niña permanecía absorta rodeada por restos de niebla mezcladas de luz flotando a su alrededor. Santi la descubrió allí sentada y creyó que era una aparición. No le veía las piernas así que, se detuvo bruscamente convencido de que estaba contemplando a una sirena.
La observó de lejos durante el tiempo que duró la salida del sol, hipnotizado por la suavidad de sus movimientos, la dulzura entusiasta de su expresión, la luz de sus ojos. La amó desde ese mismo momento. El mundo que le rodeaba dejo de existir y supo que ya no podría seguir viviendo si no era junto a ella.
Cuando vio que se levantaba ya no fue capaz de darse cuenta de que no era una sirena. Simplemente, para él, siempre lo sería, su sirena, aquella que con su canto había conseguido hacerle embarrancar contra los acantilados del amor deteniendo así su navegar errático.
Durante semanas se acercó al mismo lugar para deleitarse viendo a Marina iluminada por los primeros rayos del sol, pero nunca se acercó. Nunca se atrevió a estropear con su presencia el ritual de la sirena. Por las noches la soñaba sentada en un saliente, rodeada de un mar embravecido mientras, serena, cepillaba su hermoso cabello rubio.
Pero la vida manda. Un día la niña no estaba en el sitio de siempre. Ni al siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente…
Pasaron los meses. Santi se paseaba como alma en pena por los acantilados durante horas, llorando la perdida de su amada. Ya no iba a pescar con tío Jaime. Sus padres, preocupados, le vieron adelgazar y entristecer de tal manera que temieron que contrajera alguna enfermedad grave.
Su padre siempre había imaginado un futuro más prometedor para Santi que el del resto de sus familiares. Tenía la esperanza de poder enviarlo a estudiar a la escuela naval, allá en la capital. Su esposa y él habían escatimado durante años de la economía familiar consiguiendo así ahorrar el dinero necesario. ¡Su único hijo debía llegar a marino mercante!.
Habían esperado un tiempo para que el chico disfrutara de su libertad antes de enterrarse entre libros. Pero dada la situación acontecida los últimos meses, los padres de Santi pensaron que, un cambio de aires y tener la cabeza ocupada curaría los males de su espíritu.
Cuando este recibió la noticia se alegro sobremanera. Quería huir, necesitaba alejarse de aquel lugar. Dolía infinitamente el paso de los días, de las horas vacías, huecas, sin ilusión. Sus ojos se secaban de permanecer abiertos, de buscar desesperados, de anhelar el sustento, la energía vital que les daba vida, que los hacía brillar y sonreír. La imagen de su sirena.
Sorprendió a todos la celeridad con que tuvo sus cosas listas para viajar inmediatamente. Les entristeció la alegría con la que partió a su nueva vida sin mirar atrás.
¿Y Marina? ¿Cuál fue el motivo que provocó su súbita desaparición?.
Si nos paramos a pensar, descubrimos cómo, de manera sorprendente, hay personas cuya vida corre paralela a la de otra. Aunque sus entornos sean diferentes, las circunstancias que adornan sus caminos son similares. Parecen estar destinados a encontrarse y que sus futuros se superpongan.
Pero el azar es caprichoso y a pesar de que puedan cruzarse mil veces, jamás llegan a conocerse.
Marina era para sus padres la llave que les daría acceso a la alta sociedad. Su extraordinaria belleza, complementada con una educación exquisita la capacitaría para encontrar un marido perteneciente a la élite de la ciudad. El acceso a este hermético y selecto grupo estaba vedado para un nuevo rico como el padre de la chica. Por eso decidieron enviarla a uno de los internados para señoritas más prestigioso de Suiza.
Con lo que no contaban era con la resistencia de ella. La niña se negaba en rotundo a alejarse de su ciudad, de su país. Pero, sobre todo, no podía soportar la idea de estar lejos de ese mar que era el alimento de su alma.
Durante días se negó a comer y a salir de su habitación. Por fin sus padres, temiendo que todo aquello acabara en tragedia, buscaron una solución en forma de colegio, con el mismo prestigio que el Internado suizo, pero situado en la capital.
Y así, sin saberlo, nuestros dos protagonistas estaban más cerca que nunca. Ambos permanecieron en la ciudad durante años, cada uno absorbido por sus ocupaciones. Los dos optaron por no volver a sus casas en las fiestas o en las vacaciones. Se movieron en los mismos ambientes, iguales para todos los estudiantes. Asistieron a las mismas fiestas organizadas por amigos compartidos.
Pero el caprichoso azar no quiso que sus miradas se cruzaran, evitó que sus manos chocaran al elegir el mismo vaso, no permitió que alguno de esos amigos comunes les presentara, impidió que él recogiera del suelo aquel objeto que ella dejara caer torpemente.
Acabada su carrera, Santi volvió al pueblo. Se despidió de sus camaradas y profesores con pena. Era querido y admirado por todos aunque siempre fue tímido, callado y triste, sobre todo triste. La matrícula de honor conseguida en sus estudios le permitía elegir destino y antes de decidir su alma le exigía intentar encontrar a su sirena. Debía hablar con ella y transmitirle los sentimientos que guardaba en su corazón, intactos, como el primer día que la descubrió sentada en el borde del acantilado.
Le recibieron con una gran fiesta. Todos sus vecinos querían demostrarle el orgullo que sentían. Era el primero de ellos que conseguía escapar de la miseria y salir de allí, viento en popa, hacia un futuro prometedor. Santi estaba feliz por primera vez, el cariño de su familia y paisanos le inflamaban el alma.
Pero, de repente, algo que oyó llamó su atención:
– Mira que casualidad, en la casa grande también están de fiesta. Celebran el compromiso de la niña Marina con un pez gordo de la capital. Un banquero viejo pero muy rico y perteneciente a una de las mejores familias del país. ¡Una pena enterrar así a esa sirena!.
Todo se oscureció a su alrededor. ¡Tenía que ser ella!. ¡Tenía que ser su sirena!.
Corrió, corrió, corrió…
No podía permitir que todo acabara antes de empezar. No podía dejar que la vida siguiera antes de decirle todo lo que su corazón sentía. No le importaba que ella pensara que era un loco. ¡Moriría en ese mismo momento si no podía verla otra vez, si no podía hablar con ella!.
No necesitó llegar a la casa grande. Al pasar por el acantilado la vio allí, de pie, estática, acariciada con delicadeza por el sol y la brisa.
La llamó de lejos. No quería asustarla. Aún así, la niña se estremeció antes de girarse.
Santi se sintió bendecido al recibir la dulce luz de sus ojos azules, al oír el claro y amable sonido de su voz.
– Hola, ¿me conoces? ¿quién eres?. Me suena tu cara.
– Marina, no hables, solo escucha. Me llamo Santi, soy hijo de uno de los pescadores que trabaja para tu padre. Probablemente nunca has reparado en mi pero yo te amo desde que era un niño. Un día te vi ahí, donde estas ahora, observabas mientras el sol hacía una magistral aparición en tu honor, el mar retiraba sus aguas en una reverencia para ti, los pájaros te rodeaban acunándote con su canto pero sin tocarte, para no conturbar tu concentración. En ese momento, mi alma escapó de mi y se quedó contigo para siempre. Sé que te voy a pedir algo imposible, que vas a tener la tentación de salir corriendo pero, por favor, vente conmigo. Intenta amarme aunque sea un poco. Devuélveme el gusto por respirar, el ansía de vivir, la felicidad..
Marina no pareció sorprenderse. Se acercó lentamente, le acarició el pelo con cariño.
– Lo sé. Sabía que me observabas todos los días desde los matorrales. Me sentía halagada pero era una niña, no me atrevía a decir nada, me daba vergüenza. Ahora es tarde, Santi. Mis padres requieren de mi ayuda. Las cosas no han ido bien últimamente. Necesitan dinero si no perderán el negocio y muchos hombres, buenos hombres como tu padre se quedarán sin trabajo, sin poder mantener a sus familias. Debo casarme con ese banquero. Nos equivocamos, mi amor. Perdimos el tiempo, nos dejamos manejar por el azar. Te eché de menos pero, tu alma, me hizo compañía todo este tiempo.
Las lágrimas rodaban inagotables por la cara del muchacho. La sensación de pérdida era tan grande, tan honda, que le ahogaba.
Ella las limpió con dulzura. Le beso levemente. Sujeto sus manos un momento. Luego dio un paso atrás.
– Algún día, querido. Algún día uniremos nuestros cuerpos y caminaremos juntos hacia el amanecer.
Eligió un destino. El más largo, el más alejado que había disponible. Se embarcó en un rompehielos que viajaba a la Antártida y que permanecería tres años en navegación. Sus padres le despidieron con pena en el puerto de la capital. Pero solo el cuerpo de Santi zarpaba aquel día pues, su alma, su corazón, todo él se había quedado al lado de su amada.
Una noche, una tormenta infernal atacó al barco. Los rayos lo iluminaban todo como si fuera de día. Las enormes olas batían la cubierta arrasándola a su paso. Los marineros corrían arriba y abajo sujetándose a lo que podían. El gran buque estaba siendo zarandeado como una cáscara de nuez.
De repente, uno de los miembros de la tripulación empezó a gritar y a señalar hacia la proa. La luz cegadora de los rayos permitían ver a un hombre que, a pie firme, se enfrentaba a los elementos. Su cuerpo emergía casi por completo de la parte más sobresaliente del barco, a merced de los vientos y las aguas embravecidas.
Los marineros empezaron a llamarlo intentando sobrepasar con sus voces el rugido ensordecedor del mar. Pero era inútil.
Y, antes de que consiguieran llegar hasta él, una gran ola se lo llevó.
Sus padres recibieron sus efectos personales y una carta del capitán transmitiéndoles su pésame y su confusión. No entendía porque Santi estaba allí en mitad de la tormenta.
En el cementerio del pequeño pueblo de pescadores volvieron a coincidir dos ceremonias. El funeral en honor del chico Santi y el de la niña Marina que, volviendo en coche a su casa de la capital en mitad de un terrible aguacero, había perdido el control y se había despeñado. El mismo día que él, dos horas antes que él.
Y el azar quiso que, años después, un escultor al que habían encargado un monumento para la nueva plaza, creara una estatua de mármol. En ella, dos protagonistas, un marinero azotado por el viento en la proa de un barco que observaba a una sirena sentada en un risco. Ella, serena a pesar de las aguas embravecidas a su alrededor, cepillaba su largo cabello.