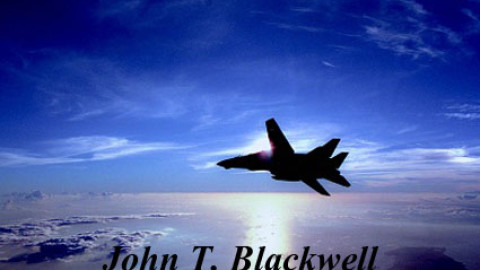LUTO POR UNAS BOTAS
Genaro era uno de esos hombres que nacieron para pasar por la vida sin pena ni gloria –como tantos de nosotros–, pero él lo supo siempre.
Eternamente tímido, porque sabía que su físico no acompañaba y su elocuencia no existía. Alto, desgarbado, con gruesas gafas, de lengua torpe y un halo permanente de desconcierto; como si la vida le sorprendiera a cada instante y él no supiese captar lo que ésta le gritaba.
Vivió con su madre hasta el año 1971, fecha en que falleció la pobre mujer de un “cólico miserere”. Genaro quedó solo, con 40 mustios otoños, y un tiempo que convirtió en un monótono ir y venir al trabajo –igual que antes, pero sin el consuelo de su madre.
Hoy 10 años después, era la primera vez que iba de copas con sus compañeros de trabajo. Se atavió con sus mejores galas. Pantalón ancho de pana verde, camisa de algodón marrón, chaqueta de cuadros, y las inseparables botas negras que heredara de su padre. Acicaló el poco pelo que adornaba su blanquecina calva, y depósito sobre la ropa una buena cantidad de colonia.
Tomó el autobús. Iba contento. Juan, el más bromista, le caía muy bien. Siempre decía: “Genaro, un día de éstos saldremos, nos empaparemos de alcohol, y te harás un hombre”. Nunca entendía exactamente lo que quería decir con el final de esa frase, pues no era la primera vez que se emborrachaba; aunque a solas y con vino de mesa.
Llegó al punto de encuentro cinco minutos antes de lo acordado. No le hacía gracia que el local estuviera situado en un polígono industrial, pero tampoco se atrevió a protestar cuando se lo indicaron. Pedro apareció tras la puerta.
–¡Venga Genaro! ¡Entra!, que ya estamos todos.
–Vale, pero yo he sido puntual.
–Sí, hombre sí. No te preocupes.
Su llegada fue recibida alegremente por sus colegas, que riendo le palmeaban la espalda. “Se nota que ya van cargados”, pensó. Miró a su alrededor mientras le servían un “whisky”. La luz roja que decoraba la penumbra de las paredes y las chicas semidesnudas que pululaban cerca de la barra, le hicieron recelar.
–Juan ¿Esto no será un bar de putas? –dijo bajando la voz.
–¡Pues claro! No ves las chicas tan guapas que hay –contestó divertido.
–Ya. Pero tú no me dijiste nada de esto.
–Pero, vamos a ver Genaro. ¿Cuántos años tienes?
–Ya sabes que casi 50.
–Y… ¿a que nunca has estado con una mujer?
–…No –respondió tímidamente.
–Pues hoy te vas a estrenar, como se decía antes. Este día lo festejarás en el calendario.
–Pero… Es que… Yo no sé…
–¡Venga, campeón!… ¡Adelante!
–¡Sonia!
–dijo Juan llamando a una chica “entradita” en carnes, y en años.
Después de hablar con ella en voz baja, ésta agarró la mano de Genaro y lo condujo por un pasillo situado al final de la pulida barra negra.
Una vez en el habitáculo, la prostituta dejó desnudo su torso. Los enormes pechos era el único punto visible para los ojos de Genaro. Sonia siempre había sentido una especial debilidad por los “primerizos”, y le gustaba observar sus reacciones. Podría escribir un libro con todas las anécdotas que le habían acaecido.
Indicó que se desnudara. Mientras, ella, sentada de espaldas en el borde de la cama, desprendía las medias del liguero rojo. Apenas tardó veinte segundos en hacerlo. Se levanto, se giró y sus ojos vieron un cuerpo blanquecino y esquelético vestido únicamente con un horrible calzado negro. Por primera vez en su larga carrera, quedó atónita ante la escena que contemplaba y la frase que soltó a bocajarro el tierno novato.
–Señora puta, ¿me tengo que quitar las botas?
Genaro falleció a causa de un infarto, ocho meses después. Murió con las botas puestas–como no podía ser de otra forma–, y con ellas fue enterrado. Los cordones obran en poder de Sonia atando el manojo de cartas que Genaro le escribió. Una por cada día de amor compartido.