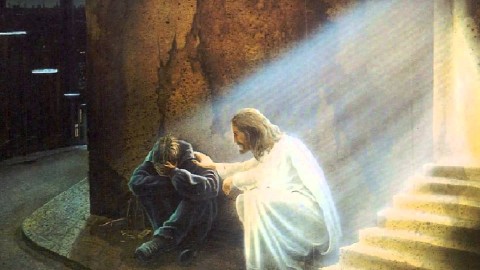Sangre fácil
El viejo reloj de la plaza estaba a punto de dar las diez. Oculto bajo los desgastados arcos de medio punto, amparado en la oscuridad de la noche, alternando la mirada entre el reloj y el portal del número seis, el joven aguardaba con impaciencia la aparición de su víctima.
Comenzaba a sentir frío. El hombre a quien esperaba no podía tardar mucho. No habían sido pocos los días dedicados a estudiar sus movimientos, sus costumbres, sus compañías. Jamás había hablado con él. Si se cruzaran por la calle, el hombre no lo conocería. Un jovenzuelo como tantos otros, alguien por quien no debía preocuparse, alguien a quien no importaba dar la espalda. El hombre no podía imaginar que faltaban pocos minutos para que una mano de ese jovenzuelo levantara una pistola, le situara en el punto de mira y apretara el gatillo. Cuando oyera el disparo y sintiera la bala penetrar en su cuerpo, quizá ni siquiera se sorprendiera. Debería comprenderlo. Debería saber que un día u otro aquello iba a ocurrir.
Las diez campanadas sonaron lentas y profundas, extendiendo su eco por los tejados del pueblo. El frío de la noche quedaba paliado por la tensión y la angustia que sentía el joven en su interior. Su sangre rebullía, recorriendo alborotada las arterias y venas que le daban cauce. Jamás había matado a nadie. Jamás había herido o producido daño grave voluntariamente a otra persona. Odiaba la violencia. Y, sin embargo, estaba a punto de convertirse en un asesino. Un frío y cruel asesino. La mano no le temblaría cuando apuntara a ese criminal. No tendría la menor vacilación; tampoco el más leve remordimiento.
No se había preocupado de analizar minuciosamente la gravedad del acto que iba a cometer. La vida era lo más valioso para él. Para su víctima, posiblemente también. El iba a sesgar una vida, aceptando el riesgo que eso llevaba consigo. Algún día, si sonaba un disparo y una bala se incrustaba en sus carnes, asimismo lo entendería. Su rostro podría expresar dolor y rabia, pero no sorpresa. Lo que iba a hacer era algo que brotaba irreprimible de sus entrañas. Era también una forma, quizá la única, de hacer justicia.
Esa justicia que el joven había necesitado tiempo atrás, pero que nadie se la había procurado. Ni el Estado, con sus ineficaces leyes tan plagadas de lagunas; ni sus ilustradas señorías, con sus “infalibles” sentencias. Así que no le habían dejado otra solución que hacer justicia por sí mismo.
Normalmente, procuraba juzgar los hechos con la mayor objetividad y serenidad posibles, y si como consecuencia de ello se derivaba algún perjuicio para él, lo aceptaba. Pero éste era un caso especial.
Voluntariamente había apartado esa objetividad y serenidad. Su cerebro no tardó más de un segundo en juzgar y emitir el veredicto. Tenía que asesinar, tenía que cometer el acto más grave posible en un ser humano. Y no por ello dejaba de ser fiel a su sentido interno de la justicia. Aunque las “justas” leyes lo castigaran, aunque sus “justas” señorías lo condenaran con duras penas.
Y por el hecho de asesinar, asumía que algún día lo mataran también a él. Ni siquiera sus ejecutores serían merecedores de odio. El los hubiera comprendido, igual que muchas personas entenderían e incluso aplaudirían ahora su acto. Porque él, ese joven aparentemente tranquilo y afable, ese muchacho sencillo y cariñoso, iba a asesinar a un criminal. Al asesino de uno de sus seres más queridos. Al asesino de su padre.
La plaza seguía desierta, callada, como aguardando también que una figura apareciera por el portal del número seis, haciéndose cómplice con su cobijo y su silencio del crimen que se iba a perpetrar. La víctima no iba a tener la menor oportunidad. No sabría quién le había matado, ni siquiera de dónde había surgido el disparo. Tampoco él dio ninguna oportunidad a su padre. Un único disparo, en la nuca, a quemarropa… un coche en marcha esperando…
Quizá ni conociera la existencia de su padre hasta pocos días antes del suceso. Posiblemente, no tenía nada contra él, ninguna razón propia para matarle. Simplemente, algún gerifalte en la cima de la organización, había decidido que tal persona tenía que morir. Había dispuesto también quién sería el encargado de acabar con su vida. Y el asesino se había limitado a cumplir las órdenes, sin preguntas, sin vacilaciones, sin odio por la persona que tenía que matar.
El joven que ahora iba a hacer justicia, pagando con la misma moneda, sí llevaba odio en su interior. Un odio rabioso y enjaulado, que no debía enturbiar sus pensamientos cuando llegara el momento, un odio que no liberaría hasta haber cumplido su objetivo. Entonces, sólo entonces, el espacio en el que estaba preso ese odio, volvería a llenarse de paz. Sólo entonces habría satisfecho sus entrañas.
El portal del número seis se iluminó de repente. El joven miró en su derredor. Nadie transitaba por la plaza. No quería testigos. Por si fuera necesario, llevaba un pasamontañas en un bolsillo de la cazadora.
Unos segundos después vio aparecer a su víctima. Un escalofrío le recorrió el cuerpo: el individuo no iba solo. Una mujer joven y un niño de corta edad acompañaban al criminal. No contaba con ello. En todas las indagaciones y seguimientos realizados, jamás había aparecido la existencia de esposa o hijo. El joven vaciló un instante. Sólo un segundo. Sacudió la cabeza con determinación apartando de su mente cualquier duda que pudiera asaltarle. No variaría los planes. Nada en el mundo era capaz de detener ese odio que devoraba su interior.
La pareja y el pequeño comenzaron a cruzar la plaza, despacio, hablando entre sí, dejando que un suave murmullo se extendiera por el aire y llegara hasta los pórticos del lado contrario. Debajo de estos pórticos una mano empezó a alzarse lentamente. El joven vio cómo se acercaban, precisó los alegres rostros del hombre y de la mujer y la ingenua sonrisa del niño.
Apuntó fríamente, con sumo cuidado. No podía fallar. No podía herir a ninguno de los acompañantes. Nunca se lo hubiera perdonado. Después, apretó el gatillo.
El disparo resonó como un cañonazo y el criminal se derrumbó como un fardo sobre el empedrado. La mujer lanzó un grito desesperado. El niño quedó inmóvil, paralizado, con la mirada fija en el cuerpo caído.
El joven se colocó rápidamente el pasamontañas y se acercó a su víctima. Una mancha de sangre comenzaba a extenderse por el pecho del hombre. El niño simplemente lloraba a su lado. Levantó otra vez la pistola y apuntó a la frente del criminal. La mujer seguía gritando. Sin apartar la vista, el joven disparó de nuevo. Durante unos instantes, sus ojos se cruzaron con los del pequeño, que le miraba a través de un mar de lágrimas. Guardó la pistola, giró sobre sus talones y corrió apresurado, desapareciendo por una de las oscuras callejuelas del pueblo.
Mientras corría, sintió que el odio acumulado abandonaba su cuerpo. Sintió también la mirada del niño clavada en sus pupilas, una mirada que rebosaba odio y rabia, una mirada que clamaba: “Has matado a mi padre”.