Viento
¡Bum! Un fuerte golpe despertó a Berta. Abrió los ojos y vio que era noche cerrada.
¡Bum! El golpe volvió a sonar. Ahora, consciente de su vigilia, oyó más sonidos. Oyó el grito aislado de alguna gaviota madrugadora, escuchó el batir de las olas en el rompiente y, sobre todos esos sonidos, el incesante ulular del viento entre los árboles que rodeaban la casa.
¡Bum! -oyó de nuevo-, identificando al fin la procedencia del ruido; -la ventana de la cocina-, se dijo a sí misma. No recordaba haberla ajustado por la noche, cuando todo estaba en calma.
Mirando el reloj de la mesita vio que faltaba todavía casi una hora para que amaneciera pero aun así decidió levantarse. Tenía algo importante que hacer y consideraba el sonido del viento como una voz que la apremiaba.
Berta amaba el viento, ya desde niña su juguete favorito había sido una gran cometa roja y verde que le habían regalado sus padres el día que cumplió los ocho años.
Recordaba que aquel verano había pasado la mitad del tiempo corriendo y mirando al cielo para ver el brillo de su hermosa cometa y la otra mitad sentada en la cocina mientras su madre le curaba los raspones de las rodillas; —Berta, tienes que mirar hacia adelante, —decía su madre entre enfadada y divertida, viendo los churretones provocados por el llanto en la cara de la pequeña.
Adoraba la sensación de la ropa pegada a su cuerpo cuando montaba en bicicleta o la sensación de ardor en las mejillas después de un vigorizante paseo por una playa barrida por la brisa marina.
Mirando hacia atrás se daba cuenta de que el viento le había regalado los abrazos más intensos que había recibido en su vida. Su amante más fiel.
Escuchándolo ahora, llorando como un amante despechado, parecía que así sería hoy también, pensaba mientras se miraba en el espejo.
Contemplándose, Berta se encontró casi guapa aquella mañana.
Acariciándose una mejilla se dio cuenta de cuánto sobresalían sus pómulos casi sin carne. Tenía la piel pálida y tirante. Los ojos aparecían hundidos, enmarcados por oscuras ojeras, pero esa mañana su mirada parecía querer brillar por primera vez en mucho tiempo en lugar de estar inyectada en sangre por culpa de las nauseas y vómitos de las últimas semanas. Se palpó la cabeza y pensó en no ponerse el pañuelo esa mañana, sin embargo sentir el batir del pañuelo por el viento sería lo más parecido a sentir su propio e inexistente cabello acariciado por él.
Se tomó el café que había sobrado del día anterior y, dejando sobre la mesa un sobre en el que explicaba donde estaba, junto con el último pronóstico que le habían dado los médicos, se vistió y, aunque todavía estaba oscuro, salió de la casa siguiendo el camino que llevaba al acantilado, -el mejor lugar del mundo para contemplar un amanecer-, según su opinión.
Caminaba con paso decidido a pesar de que el viento soplaba de cara, intentando frenarla. Es como si supiera lo que pretendo –pensó Berta -. En su cabeza todavía resonaban aquellas palabras que se había visto forzada a escuchar apenas dos meses antes:
—El pronóstico es pesimista Berta, tres, tal vez seis meses —dijo el doctor.
Ella, en estado semicatatónico había respondido de forma tonta
—No puede ser, acabo de cumplir los 42 años , —como si eso tuviera algo que ver en aquel asunto.
—Lo siento mucho. La enfermera le dirá cual es el protocolo a seguir, —dijo el doctor de forma eficiente y profesional.
¿Protocolo? ¿Con quién es la cena? ¿Dios o el Diablo exigen traje de noche? Todo era absurdo, hasta sus pensamientos.
Tras las interminables sesiones de radio, quimio y psicoterapia había decidido irse a descansar a la casita donde sus veranos fueron tan felices. Se fue una tarde, sin decir nada a nadie. Necesitaba estar sola.
Y así, el fantasma de sí misma, sin pelo ni cejas, pálida y con diecisiete kilos menos que la última vez que estuvo allí, había aparcado hacía tres días delante de la casa.
A pesar de que hacía años que no iba, encontró la casita tal y como la recordaba. Como nadie la esperaba empleó los dos primeros días en limpiar la gruesa capa de polvo que se había formado desde el último verano, cuando sus sobrinos pasaron allí unos días. Cada vez que se sentía agotada, descansaba un rato y siguió así hasta que se dio por contenta.
Los siguientes días los pasó visitando aquellos lugares que tan buenos recuerdos le habían dejado todos los veranos de su infancia y juventud.
Visitó el árbol donde su amigo Carlos había tallado sus iniciales siendo todavía unos niños, el pequeño hueco que formaban unas rocas en la playa donde se escondían para tomarse sus primeras cervezas, el mismo lugar donde Carlos le robó su primer beso. Recordaba su falso enfado y el rubor que quemaba sus mejillas mientras huía hacia su casa. Tenía ¿catorce?, no trece años creía recordar. Hacía mucho tiempo que no eran más que recuerdos alegres.
Cuando llevaba algo más de una semana en la casita decidió que se sentía preparada para visitar el acantilado, el lugar donde acudía cuando necesitaba estar sola y encontrarse a sí misma.
Al llegar se quedó extasiada, como siempre le había sucedido, mirando el punto del horizonte por donde el Sol aparecería en breve. El viento agitaba su pañuelo con tal fuerza que se lo tuvo que sujetar para no perderlo. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo su amante podía saber que ella le iba a abandonar?
Sacudió la cabeza para quitarse la estúpida idea de la cabeza.
Pasados unos minutos el Sol empezó a salir.
Caminó hacia el borde del acantilado, tres metros, el viento arreció, dos, soplaba furioso, uno, la azotaba sin misericordia, abrió los brazos…
El viento cesó de repente.
—Hola —escuchó Berta.
Sobresaltada dio un paso atrás volviéndose mientras buscaba el origen de aquella voz. Una nueva ráfaga la sorprendió, golpeando su espalda, alejándole del precipicio.
A un par de metros a su izquierda se encontraba un joven vestido de manera informal. Era alto, rubio, tenía unos bonitos ojos azules y aparentaba unos veintipocos. Su cara estaba seria y sus ojos parecían esconder un reproche cuando dijo;
—Perdona, no quería asustarte, pero con este aire no conviene acercarse tanto al borde, sería muy fácil caerse —dijo con voz fría—. Por cierto me llamo Víctor —se presentó, ahora sí, sonriendo.
—Yo soy Berta —acertó a pronunciar tendiéndole la mano.
—Nunca te había visto por aquí y vengo a diario a esta hora desde hace semanas, —continuó él.
—Hacía años que no venía. Antes pasaba los veranos enteros con mi familia en una casa que tenemos cerca —contestó Berta.
Se sentaron en unas rocas cercanas disfrutando del amanecer y del viento que por fin se había suavizado, hasta ser la brisa amable que tanto le gustaba a Berta.
Al tercer amanecer Berta le contó a su nuevo amigo todo lo referente a su enfermedad. Las palabras salieron a borbotones, atropellándose y solo omitió el porqué de su viaje a aquel lugar después de tanto tiempo. Él escuchaba en silencio mientras tomaba su mano e intentaba consolarla con un –nunca se sabe- o un –no te rindas- más producto de la fe que de la ciencia.
Al quinto se presentó ante él sin el pañuelo y Berta casi no podía recordar cómo y para qué había llegado allí, pero se sentía agradecida de haberlo hecho. En aquel acantilado los silencios de Víctor junto con el susurro del viento eran balsámicos, sanadores.
Se cumplió una semana, siete días, siete amaneceres brillantes mecidos por el viento. Esa tarde Berta recibió una llamada de su médico:
—Sí, completamente seguros, el cultivo no engaña, no sabemos qué ha pasado pero tienes una posibilidad. Vuelve lo antes posible.
A la mañana siguiente, después de una noche inquieta, ella corría hacia el acantilado en la hora azul del que esperaba fuera un glorioso día. No había viento y eso le llamó la atención.
El cielo se iluminó de rojo, de naranja. El disco amarillo trepó por el horizonte aunque Berta apenas lo vio. Víctor no había aparecido. -Mira que dormirse justo hoy– pensó.
Tenía que contárselo. No sabía donde vivía, pero seguro que algún vecino del pequeño pueblo sabría decirle cual era la casa de su amigo.
Al doblar una esquina apareció ante ella una casa llena de coches aparcados y de inmediato supo que algo iba mal. Se detuvo y el viento empezó a soplar, rodeándola con suavidad, susurrando que debía seguir adelante.
En el jardín vio a una mujer que hablaba en un corro con otras personas. Acercándose a ella esta levantó la vista. Era algo mayor que ella misma y tenía los ojos azules enrojecidos por el llanto y su cabello rubio parecía cansado. No la conocía, sin embargo ella la llamó por su nombre mientras se acercaban una a la otra.
—Hola, tú debes ser Berta. Víctor me dijo ayer que vendrías. Me dio esto para ti. —dijo tendiéndole un sobre.
Dentro había una fotografía. En la imagen se veía a ella misma, a un metro del borde del acantilado el día que se conocieron. –Tenía los brazos abiertos, la cabeza echada hacia atrás y se veían la ropa y el pañuelo moviéndose con el fuerte viento de aquel día-. Era una silueta recortada contra el cielo amaneciendo.
—Ha sido su corazón. Víctor sabía lo que iba a pasar pero nunca hablaba del tema. No le culpes por favor.
Al día siguiente, cuando todavía estaba oscuro una pequeña comitiva se dirigió al acantilado. Desde allí, tras contemplar el amanecer, esparcieron sus cenizas. El día era claro y con una suave brisa que soplaba hacia el mar.
Mientras veía los remolinos del viento llevándose a Víctor, Berta sentía brotar de sus ojos unas lágrimas liberadoras.
A Berta siempre le gustó el viento. Mirando hacia atrás se daba cuenta de que el viento le había regalado los abrazos más intensos que había recibido en su vida. Su amante más fiel.


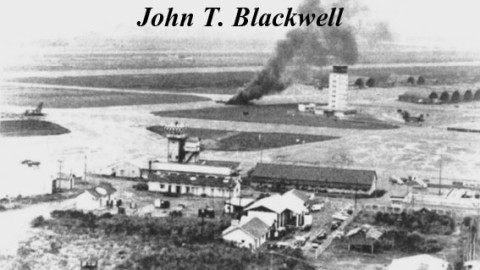

Este es el relato ganador del Segundo concurso Scribo Editorial. Enhorabuena a L. Morante y ánimo al resto de participantes… aún queda dictaminar el ganador/a en la modalidad de poesía.