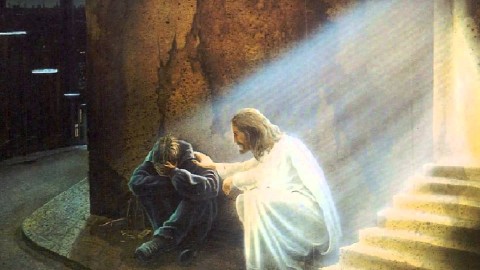Jolene
JOLENE
El cuchillo que brilla en esa mano
remite a otros terrores,
restituye el trayecto azaroso del odio.
Cambia después ávidamente de sentido:
No es a mi a quien pretende
amedrentar, es a aquel
que aplazó con su muerte el turno de la mía.
J.M. Caballero Bonald
To those incredible eyes
Me llamo Jolene. Nací en Inglaterra. Pero la abuela de mi madre era de Cachemira. Yo he heredado su fisonomía, sus rasgos raciales. Tengo el pelo negro, la piel morena, los ojos oscuros, un carácter inflamable. Y soy una anomalía. Un enojoso desliz, atractivo y difícilmente tratable, como cualquiera de las mujeres de mi estirpe y no me estoy refiriendo a mi piel sino a mi condición. A las mujeres como yo, que se auto gobiernan, se saltan reglas y se enfrentan a roles masculinos, se las considera una anomalía en la mayoría de los círculos en los que se desenvuelven.
Si una mujer llega a tener algún poder, ese don la cambiará. Pero si muchas mujeres lo poseen, ese poder será el que cambie y se adapte a las circunstancias. Hay una fuerza imponente vinculada a las hembras de mi familia, un don que nos pertenece ya desde tiempos de las colonias inglesas en la India, que se sepa o que -al menos- yo haya sido capaz de reconstruir. Tal vez fuera incluso anterior a la propia tierra que delimitan el Indo y el Ganges y residiera latente bajo la tierra de Oriente. Todas hemos sido tocadas por esa fuerza, no todas lo hemos descubierto ni desarrollado a lo largo de la historia de las Macaulay, mas algunas hemos llegado a transgredir las reglas en aras de ese don. ¡Oh sí! ¡Ya lo creo! Algunas lo hemos pasado francamente bien gobernando nuestras vidas bajo el efecto de ese poder.
“De una mujer se espera que sea extraordinaria, se le obliga siempre a dar lo mejor de sí, siempre. Imperan los años de hombres mediocres. Que no os gobiernen. Dejadles creer que nos dominan” Esta era una nota leve y contundente que mi madre guardaba manuscrita entre las páginas de un libro; copiada del sánscrito, y traducida al hindi y al inglés por la misma empuñadura femenina. El papel estaba viejo y pulposo, plegado y replegado infinidad de veces. En el fondo yo sabía que tarde o temprano aquella nota sería el legado de mi madre para mi y pese a todo.
Soy la menor de dos hermanos. Pero mi hermano murió el mismo día en que yo nací. En realidad, nací después de que él ya se hubiera muerto. Enfermó de repente y falleció. Muchos días de mi vida he creído que el azar se equivocó de hermano, que debía haber muerto yo, que nunca debía haber nacido; sin embargo, fue la vida de mi hermano la que se extinguió prematuramente. Y, aunque yo tendría que haber sido el cordero, sobreviví. Y la anomalía viviría –conmigo- una generación más.
Me pusieron de nombre Jolene. Mi madre se levantó al baño revuelta y con ganas de llorar pensando en que la indisposición que sentía se debía al dolor del duelo. No se acordaba de su vientre vivo. Se puso de parto y yo salí sin mucho esfuerzo; al menos el dolor intenso por la muerte del hijo varón atenuó el dolor de mi nacimiento; nací sin más, detrás de litros de líquido amniótico que drenaron todas las lágrimas de mi madre. -¿Por qué te llevas a mi niño? Aquellas fueron las primeras palabras que ella dirigió a mi cara sonrosada y contra mis ojos llenos de toda la vida. Nunca me perdonó que no le permitiese llorar la muerte de su hijo varón. De alguna forma, relacionó su partida con mi llegada y me llamó Jolene para no olvidar. Mi alma en el mundo requería la llamada temprana de su otro hijo, como si hubiera un contador de almas con vigencia en tiempo real y mi madre no estuviera autorizada a traer dos en lugar de una, a cuidar dos en vez de una. A la tragedia de la pérdida, se le sumaba el rechazo a criar a una hembra. Yo no pedí nacer. Pero allí estaba, entre las manos ensangrentadas de mi madre que no podía llorar porque todas las lágrimas se le fueron por el canal del parto, el mismo día del funeral de mi hermano. Menuda forma de comenzar una vida. Fue la primera vez que ví y sentí la sangre. Su visión contra la porcelana de los sanitarios del baño a los que mi madre se aferró para parirme, empujar sin gritar, empujar con una mano bajo el vientre, en cuclillas, agarrada con la otra al borde de la bañera para evitar desplomarse, sin lágrimas porque se le iban a borbotones al tiempo que asomaba mi cabecita cubierta de pelo negro; un leve quejido cuando cortó el cordón con las tijeras de manicura. Recuerdo sí, el día que mi madre me parió; no es frecuente, lo sé. Pero ya dije que yo era –sin duda- una anomalía.
…
Odio la salsa kétchup. En realidad ni siquiera soy capaz de recordar su sabor, pero el simple hecho de imaginar las botellas conteniendo la salsa roja, me obliga a dar un rodeo en el supermercado, cambiar de canal si emiten un anuncio. Me basta con imaginar la ridícula imagen de la familia feliz echándose el chorreón de tomate saltarín de muchas de las propagandas para sentir la fobia, la ira, el terror y el olor de la sangre. La de mi madre. La naúsea, la rigidez en los miembros. Y no poder reprimir el bombardeo de imágenes fijas que reproducen el recuerdo de mi madre siendo golpeada con la botella de vidrio de kétchup por mi padre. La sangre le caía como lágrimas; segunda vez en su vida que mi madre no podía llorar lágrimas y lloraba con sangre; le sigue inmediato el recuerdo de ella empuñando el cuchillo de cortar el pan con el que apuñaló a mi padre. Que fuera en un acto de legítima defensa exoneró a mi madre. Mi padre era un capullo visceral y machista pero puede que no mereciera morir o tal vez sí pero yo hubiera preferido no tener que presenciarlo, no cargar con un recuerdo indeleble tan funesto. Una madre le debe ese derecho al hijo; el derecho a no presenciar el asesinato de su progenitor. Por muy merecido que lo tenga.
Mi padre maltrató a mi madre. Desde que tengo uso de razón la menospreciaba y humillaba. La noche de su deceso, se le fue demasiado la mano. Y ella, simplemente no pudo más. Explotó. Como los tomates para la salsa kétchup.
Decían las lenguas chismosas que mi madre estaba, como el resto de las hembras de su casta, maldita. El mismo gen salvaje que las embellecía, las convertía en asesinas, ¿Mi madre una asesina? –Yo nunca di pábulo a esas habladurías. Guapa era un rato, pero, ¿Poseída por un espíritu malvado? Habladurías de gente embrutecida y corroída por los celos. Mi madre era, pese a su drama íntimo, una mujer poderosa, rara, fuerte. Carismática. Era un enigma y eso provocaba recelo.
Pasé todos los años posteriores a la muerte de mi padre engañándome; consciente de que algo había en su herencia aparte de aquella nota manuscrita procedente de tiempos remotos. Cuando ella murió accedí a papeles ocultos en el trasfondo de su alacena; más notas en los libros, imágenes, en alguna de ellas rostros curiosamente familiares, pertenecientes a las que se sucedían en mi cabeza cuando algo me sugestionaba… la historia fragmentada de mi familia y la leyenda de las Macaulay. Mis ancestros.
Al parecer en mis antepasados existieron mujeres con historias difíciles de creer cuyos actos fueron enterrados en el olvido. Jane Macaulay. Ella salió una noche a dar caza a la bestia que mataba a su ganado…
-Traigo un cerdo, -dijo al regresar, embadurnada en sangre e irrumpiendo en la cocina y dejando helados al padre, al marido y al hermano del marido. Un trío de sencillos hombres de campo. Dejó caer ante ellos el cuerpo inerte del animal sobre el suelo. Alimaña abatida –sí- solo que tenía dos patas. Mi tatarabuela se había cargado a un tipo que rondaba el valle matando el ganado de los granjeros para ahuyentarlos de las tierras de un lord poderoso. Nadie la culpó pero todos la temieron… Lillian Macaulay, Dotty, Eleanor, Beth, Mina, Marie, … todas las Macaulay que soy capaz de recordar acabaron con las faldas, las manos, el rostro y el cabello manchado de sangre ajena. Siempre masculina. También Deb Macaulay, mi bisabuela, se cargo con la aguja del pelo a un soldado ebrio mientras intentaba violar a una muchacha un poco lerda que atendía la barra del pub del pueblo. Se acercó a él por la espalda mientras la infeliz reía, lloraba y ponía ojos de más loca aún; el imbécil borracho interpretó que aquellos ojos se debían al temor y apenas notó el susurro de la Macaulay en su oído: -¿Por qué no besas mi culo indio? Al mismo tiempo, Deb le ensartaba el fino acero del pasador del cabello en el cuello. Más sangre.
Mi abuela, mis tías, frenaron la maldición y las habladurías; los hechos quedaron ocultos tras un escudo de misterio y el tiempo lo convirtió en leyenda. La verdad camuflada detrás de las flores que cultivaban y vendían, de las sábanas que bordaban y planchaban, y de los pasteles que horneaban. Se volvieron dóciles. En apariencia supeditadas a sus hogares y esposos.
Hasta mi madre. Nadie, al morir mi padre, recordó el gen que se activaba en las Macaulay cuando éstas alcanzaban la madurez sexual y que las convertía en asesinas desde el instante preciso en que de su útero se desprendía el primer jirón de endometrio. La primera menstruación les activaba un deseo ávido de sangre masculina. Ninguna de las Macaulay debía nunca someterse al designio de un varón. Y, durante las últimas décadas, todas habían soportado demasiado.
Mi padre escogió un mal día para atizar a mi madre con la botella de kétchup en la cara; en el paroxismo del dolor más indescifrable, con el pómulo partido, mi madre notó dentro de sí a su madre, a sus tías, a su abuela, a la abuela de su abuela que, desde la matriz contraída por el dolor de la cara, de los partos y de la reciente menstruación le decían: -Mátalo. Se acabó el silencio que nos ahoga. Acaba con él.
Siguió cortando la hogaza de pan sin molestarse en retirar el hilo de sangre que rodaba como una lágrima por su mejilla izquierda. Siguió cortando pero el pensamiento y las voces se volvieron tan intensas que le nublaron el juicio y el cuchillo pasó de serrar el pan a clavarse en el pecho de mi padre. Fue tal la fuerza y la ira con la que asestó la primera puñalada, que el pecho de mi padre cedió como la mantequilla.
Fue en legítima defensa decían los papeles policiales y el informe del forense. Dos hombrecillos de aspecto cerúleo y demasiadas ganas de acabar la jornada aceleraron el papeleo, sin duda sobrepasados por los acontecimientos, nada habituales en aquel condado pequeño de vistas al mar. Cerraron el expediente con el cuerpo de mi padre aún caliente y las voces de las Macaulay apoderándose aún de la cabeza de mi madre y sus carcajadas reverberándole en el pecho.
Yo tenía once años; estaba a unos meses de cumplir doce. Notaba calor, palpitaciones, un ahogo como si dos manos gigantes apretaran mi pecho desde las clavículas hasta el estómago; sentía una corriente eléctrica que discurría por mis nervios agitando mi cuerpo y erizándome los poros de la piel, como si se llenaran de mal presagio; sentía un éxtasis desconocido en la carne que se estremecía, notaba el latido del corazón en el interior de las venas y en los oídos como si fuera la propia sangre la que latiera y chocara contra las paredes flexibles de mis venas y arterias. Tenía vértigo y unas ganas irrefrenables de hacer pis, de vomitar y, de repente, la presencia intensa de mis órganos femeninos, internos y externos, como si esa parte íntima e ignorada hasta entonces se desperezase de un sueño eterno de princesa durmiente. Muchas horas después de la necesaria detención de mi madre, descubrí en el aseo de la comisaría que el blanco de mis bragas se había teñido de color oscuro.
La cabeza se me lleno de ideas, pensamientos. Tenía la certeza de que ese conocimiento nuevo había estado latente en mi desde hacía años y que ahora, sencillamente se despertaba.
Traté de contárselo a mi madre; buscar refugio en su regazo. Ella se mordía las uñas con la mirada extraviada:
-Mamá, me ha pasado algo.
Mi madre no atendía.
-Mamá, insistí; estoy sangrando.
Me miró como una autómata. Rebuscó en el bolso, extrajo un pañuelo, lo humedeció con su saliva y me restregó la punta del pañuelo por la mejilla.
-Sólo es una salpicadura. Lo dijo con tanta indolencia que al instante supe que mi madre no estaba allí.
-¡Mamá! Me ha bajado el periodo. La regla mamá. Me he hecho mujer. Le sujeté con firmeza la mano que seguía restregándome mecánicamente la cara.
Me clavó los ojos. Y no eran los suyos.
-¡Una mujer, otra mujer!, y no fue su voz. Fueron muchas. –¡Hija!; ahora sí era ella. Parecía un lamento, un suspiro ahogado. Volvió a su bolso. Me dio algo para que me aseara y un pañito.
De nuevo se apoderó de mí esa sensación de vértigo, tan incómoda como placentera y, con una certeza afilada, supe que mi madre no era tan inocente como se leía en los papeles de atestado. De nuevo me invadió el calor que enrojecía al límite del color púrpura mis orejas y me hacía sentir mareada. Traté de no dejarme llevar por él. Lo racionalicé. Frené el ritmo cardiaco. Respiré profundamente y conté tres lentamente. Uno, dos, tres,… me vacuné mentalmente contra el dolor que sentía en el útero y que me obligaba a deprimir el abdomen y hacerme un ovillo. Traté de mantener el ritmo pausado de mi respiración y no pensar en los monstruos que se formaban en mi cabeza.
Nos mandaron a casa. Sentí alivio y rabia. Alivio de volver a casa con ella y no sentirme más desvalida aún. Rabia porque mi madre era culpable de homicidio no premeditado y ninguno de los mediocres policías la habían descubierto. La muerte de mi padre seguía sin importarme demasiado pero la culpabilidad de mi madre que mis tripas y mis sesos habían descubierto, se me hacía indigerible. Vomité al llegar a casa. Ella se acostó. Parecía un fantasma. Estaba derrotada y dolorida. Pálida. Se movía como una pavesa. El pómulo se le había inflamado cerrándole prácticamente el ojo. Y aquel ojo hinchado, amoratado era la única evidencia de su carnalidad. Por lo demás, bien pudiera ser un espectro.
Yo también me acosté y dejé que los pensamientos volvieran a apoderarse de mí. Me había hecho mujer mientras esperaba en la comisaría a que procesaran el expediente de mi madre y la exculparan. Yo era apenas una cría pero estaba sola frente a una escena del crimen aún por resolver. Recreé de nuevo todas las circunstancias de la noche anterior. Mi madre pudo clavar el cuchillo a mi padre y dejarlo con vida. Así, advertencia nada sutil de que dejara de meterse con ella y que, desde luego, ni pensara en tocarme a mi un solo cabello de la cabeza. Hubiera sido más que suficiente y el pobre infeliz hubiera conservado su ruinosa y ebria vida. Pero no le bastó. Después del primer golpe brutal, mi madre giró la hoja del chuchillo dentro del pecho de mi padre y extrajo la hoja de sierra. El esternón hizo el ruido de una carcasa de pollo asado cuando se trincha en la mesa. Se destrozó bajo el efecto de los dientes del cuchillo. Y recuerdo los ojos de ella. -¿Eran verdaderamente de ella? Desde luego la animaba una fuerza ajena. Nunca antes la había visto así y nunca más le volvería a suceder. Enmudeció. Como un aparato eléctrico que recibe una sobrecarga; igual que una bombilla incandescente que brilla fulgurosa con una sobretensión, hasta que se abrasa el filamento y se extingue su luz.
Y lo supe de golpe. Un dardo directo al entendimiento. A mi madre, en el momento del crimen, se le habían juntado todas las hembras de su estirpe a través de una marea roja participada y furibunda. Implacable.
Y ahora yo –recién estrenada mi edad sexual- me incorporaba al siniestro perfil de la mujer Macaulay.
Pasaron otros doce años. Alcancé mis veinticuatro.
Observaba la fina cicatriz transparente en el rostro del cadáver de mi madre. Como la sonrisa del gato de Alice in Wonderland, se apoderaba del rostro de mi madre, llenando de ironía el rictus sin alegría de su boca fina y lívida. Seguí su trazo deslizando mi dedo por la carne seca y fría del rostro de mi madre y comprobé que mi historia se reconocía en la geografía de ella. Una media luna que me fascinaba por los recuerdos a ella bordados. Mi madre muerta volvió a asesinar a mi padre una vez más en mi memoria.
Ella, tras el homicidio, tardó poco en ceder a la locura, gripada como un motor viejo sobre revolucionado y terminó sus días internada en una casa de reposo, retirada y aislada del mundo.
Las manchas indelebles de las paredes de su cuarto, poco más grande e igual de austero que una celda de convento le arrancaban secretos y algunos recuerdos lúcidos, muy de tarde en tarde y casi nunca en mi presencia. Ella los anotaba en un cuadernillo de hule rojo, cada veintiocho días. Luego se le olvidó escribir. Las últimas palabras ya no eran inglesas. Poco después dejo de hablar, de centrar la mirada, de comer, de respirar. Todas las hembras que habían animado el cuerpo de mi madre tras el asesinato que la inició fueron abandonando su cuerpo esquilmado. Una única alma cada vez. No más de una en la familia Macaulay. Nunca en un mismo cuerpo. Un don. Y una maldición terrible.
…
Limpié de nuevo la misma cocina, el mismo cuchillo, para poder vender la casa de mi madre muerta.
Sentí una contracción en las tripas, el mareo que nace de las vísceras, la arcada, la efervescencia del deseo en los senos y las bragas teñidas de rojo.
Yo nunca mataré a un hombre, me dije. Nunca, -me oís-, grité a la vieja casa, a los viejos cacharros de la cocina de mi madre, elevando la voz como si los espíritus de mis mujeres residieran todavía en la casa. -¡Ilusa! parecía que me devolvía la voz de aquella casa haciéndose eco de la mía contra las paredes. Yo no sabía lo cerca que estaría de hacerlo. Pero en aquel instante repetí hasta casi creerlo que jamás asesinaría a ningún hombre.
Me gustaba pasar desapercibida pero llevaba más de ocho semanas retenida en un pueblo pequeño del litoral occidental inglés y supeditada a una rutina pegajosa y lenta, demasiado atractiva para abstraerse de ella. Necesitaba evadirme por las noches, huir de los sueños densos que se amotinaban sobre la cama de mi maldita madre asesina y difunta. Acudía casi a diario a un viejo y oscuro pub; el más alejado dentro de lo que encontré en los alrededores. Por mantenerme oculta; -¡Maldita seas Jolene!, ¿oculta de qué? ¿de quién? Jolene, la anomalía. Era mi don, el que me quería ajena de todo. Extranjera, huidiza, por si acaso.
…
En aquel lugar podía beber, camuflarme en la esquina de la barra y entregarme a pensar sin estar alerta. Pasar desapercibida y dejarme llevar por los devaneos de mi mente. No quería más. Un sándwich de pepino y mantequilla y un vaso de bourbon doble con hielo. El viejo pub estaba en el fondo de una vaguada, al final de un sendero asfaltado que lo habilitaba precariamente para los coches, mal iluminado y peor señalizado; Detrás de la aislada casa de campo, la orilla del río. Apenas un farolillo sobre un cartel pintado indicaba su presencia y su función: The Van&Band. Los ingleses somos buenos con los juegos de palabras y los dobles sentidos. En el aparcamiento de gravilla apenas dos o tres camionetas de faena, un par de turismos y una vieja autocaravana rosada. Me gustaban el local y la caravana. Más de una noche fantaseé con la idea de adquirirlo y quedarme allí, regentando el Van&Band y convertirlo en un lugar de culto; vivir acampada dentro de la vieja caravana.
La pequeña barra del bar de madera oscura se proyectaba hacia el fondo, abriéndose paso hacia un diningroom modesto pero acogedor.
-Siempre me han fascinado esos cuadros con escenas de caza, -pensaba.
-¿Quién jodidamente enfermo se habría regocijado en pintarlos?
Había una chimenea encendida, una diana de dardos y, -una noche-, una mirada clavada en mí. Era un hombre extraño. Sus intensos ojos pardos brillaban en la oscuridad del local. Parecía el mismísimo Diablo pero con el rostro más atractivo que había visto en mucho tiempo. Fumaba. Mientras me miraba sin tregua, entrecerraba los ojos y aspiraba el humo de su cigarro mientras con su mano derecha tamborileaba sobre la mesa. Se llevaba el cigarrillo a los labios con la izquierda, era zurdo. Sin duda artista. Llevaba los brazos tatuados, llenos de símbolos irlandeses. Pasé junto a él en dirección del aseo, al fondo de la estancia. Me observó como quien mira un cuadro. Yo no desvié los ojos de la escena de caza. Imaginé que me seguiría hasta la puerta del retrete. Que me empujaría contra la pared húmeda del y que poseería mi cuerpo para poder quedarme yo con aquel alma desconocida. Sexo por almas. Parecía que esa frase podría definirme. Pero no sucedió así. Una punzada de desengaño me rasgó la espalda ascendiendo hasta la nuca como una corriente alterna. Entré al baño y me refresqué las muñecas y el cuello. Había emociones que me hacían sentir ebria como si hubiera bebido un vino fuerte en ayunas. Salí y, al pasar de nuevo junto a su mesa, me retuvo agarrándome la muñeca. De nuevo la electricidad en sentido contrario, desde el brazo hasta el final de la columna, como un preludio. Me regocijé; me deleité congelando el momento preciso antes de girarme y mirarlo a los ojos. No pude sostenerle la mirada. Sabía que mis ojos eran fuertes, los había puesto a prueba muchas veces antes, pero subestimé los suyos. Eran de una intensidad tan asombrosa que hacían vibrar el aire a su alrededor desdibujando contornos, incluso los más próximos. Hoy me cuesta recordar su rostro. Solo quedan sus ojos increíbles clavados en los míos.
No hubo preámbulos:
-Necesito que mates por mí, -dijo.
Acto seguido, en mi mano, que retenía con fuerza, colocó un arma pequeña y fría, negra. Cargada.
De haber sido una persona corriente se me habría helado la sangre en aquel instante, pero no lo soy. No lo era. La mía hirvió empuñando la Beretta y esperando instrucciones. No pensé en nada que no fuera satisfacer la demanda de aquel hombre y, al tiempo, por fin matar, conscientemente.
-¿A quién?, -pronuncié. Y mi pregunta parecía no contener mi voz. Era más hueca y grave. Como empujada con fuerza desde dentro de una caja de resonancia.
-Ves a aquel tipo de la barra, -señaló discretamente con la mano que sostenía un nuevo cigarrillo recién encendido y siguió hablando: -Terminará su copa, mirará contrariado a ambos lados, dejará un billete arrugado sobre la barra y, sin esperar el cambio, se levantará y se irá sin despedirse.
Sal tras él, espera a que camine unos pasos tras la casa. Irá a mear cerca del río. Míralo a los ojos y, sin mediar palabra, pégale un tiro a quemarropa. Cerciórate de que ha muerto. Remátalo y arrástralo hasta la orilla del río. Empújalo. Deja que la corriente haga el resto.
No dije nada. Me limité a esperar a que aflojara la presión que ejercía sobre mi muñeca y después a que el infeliz hiciera exactamente lo que me dijo el hombre de ojos increíbles.
Salí tras él como si fuera su sombra y, a punto de rebasarlo, lo sujeté del cuello, acerqué mi boca a su oído y, al tiempo que apoyaba la pistola sobre su sien, le dije: -No sé quién eres. El disparo sonó seco. El hombre se desplomó y calló al río. Me ahorró el trabajo. Me quedé hasta ver desaparecer bajo el agua su cabeza oscura. Regresé al bar. El ruido de la música impidió que alguien se alarmara. Llegué hasta la mesa del tipo desconocido. Le entregué el arma. La cogió por el cañón, aún caliente. Sabía que había disparado. Sonrío.
-Buena chica.
Se levantó y se marchó.
Acababa de matar a un hombre. Y tenía los mismos sentimientos que si hubiera matado a una rata a petición del chico del instituto que me gustaba. Matar un roedor a cambio del deseo, la admiración y el temor del chico popular de la escuela. Matar sin inmutarme.
…
Una punzada en la sien me espabiló. Aún estaba en el aseo. Me había desvanecido, fruto de mis mareos y náuseas. Estaba sí, en el pub; había visto los ojos más increíbles del mundo clavados en mi y había deseado que aquel hombre me siguiera hasta los baños no solo con la mirada. Hasta ahí la realidad. Lo demás lo habían soñado todas las mujeres que me poseían en cada ciclo. Cada veintiocho días.
Salí del baño. Cruce la sala. Había una tormenta fabulosa fuera, con una carga eléctrica preciosa. Se colaban flashes azules por las ventanas. Los vidrios se estremecían.
Me acerqué de nuevo a él buscando la salida. Me sujetó la muñeca. Suavemente.
-Dame una palabra, la primera que se te ocurra, dijo.
-Tormenta, dije.
-Otra, añadió.
-Sangre, repliqué.
Sonrió. Me senté. Conectamos. Pasaron las horas y la tormenta cesó ya casi cuando amanecía. Él clausuró nuestra cita improvisada con una canción apenas susurrada, la letra incluía mis palabras sugeridas espontáneamente horas antes.
Yo sentía la necesidad de llorar y que mis lágrimas llegaran a su boca y se fundieran con su voz. Aquella canción, desangrada en mi oído me contagió de unas ganas irrefrenables de besar la piel desnuda de sus mejillas. Húmeda, limpia y salada.
…La última nota pronunciada por su garganta rota de humo la dejó prácticamente sobre mis labios…
-¿Qué haces? -pregunté.
-Voy a besarte, dijo.
(Cerca, muy cerca, con apenas un grado de separación entre los dos)
-Las cosas no funcionan así, le dije mientras me retiraba levemente. Sin rechazo.
-Yo te odio, -mentí. Me has atraído, arrancado de mi anonimato necesario y seguro. No soy la mujer que buscas. No me gustan los besos. Te arrancaría la lengua con mis dientes si pudiera reprimir el asco que me provoca el mero contacto con otra piel.
Demasiado tarde, sus labios ya rozan los míos. Llega el vértigo, el calor y la náusea…solo que esta vez se convierte en el latido propio del deseo. Y no cesa.
-Podría aborrecer todas las bocas, todas las lenguas menos la tuya, -no me oye porque no pronuncié las palabras.
Un pensamiento fugaz cruzó mi mente: -Podría hacer dormir a la sangre y dejar de ser una anomalía durante un tiempo.
…
Soy otra mujer tres veces distinta de aquella.
Tres veces y volver. Una tregua. Todo iría bien hasta contar tres.
…
Una, dos, tres, …
Apártate o morirás.