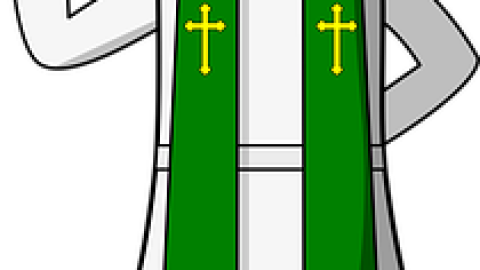Otro verano en la oficina
Se acercan las vacaciones. Se huele en el aire el abandono del hasta aquí llegué. Los planes y mapas se entrecruzan en los diálogos matinales escuchados en el tren, y usted tiene que hacer un esfuerzo por no sacudirse la arena de los pies antes de entrar en la oficina.
Sobre el escritorio la montaña de papeles lo espera como todos los días, y usted especula con que logrará alcanzar la cima sin necesidad de quedarse más allá de las seis. Por eso, de inmediato despliega los aparejos, se apresura a clavar las primeras estacas, y prepara el terreno con habilidad.
El aromático café lo atrae hasta la cocina donde otros escaladores discuten la posibilidad de tomar un atajo. Es peligroso, les advierte desde sus años de experiencia. Una estaca mal clavada, una correa no asegurada, y pueden encontrarse al pie de la montaña después de haber estado a punto de alcanzar la cima. Y no sólo eso, podrían resultar malheridos.
No lo comprenden. Sabe que lo tildan de cobarde a sus espaldas, cuando regresa al escritorio para encontrarse con lo más temido. Él está allí, esperándolo para aguar todas sus pretensiones de mañana soleada a la orilla del mar, con una tormenta, que sabe, no será pasajera como las tropicales.
Lloverán preguntas, apremios, reproches, incriminaciones gran parte del día. Lo dice el pronóstico en la mirada turbia de su jefe, quien, sin dar los buenos días, señala en el mapa de su playa favorita, los sitios donde la basura ya está ensuciando la arena.
Usted lo mira sin pretender responder, y se calza el traje de neopreno. Ha decidido bucear un rato. Sabe que él no lo seguirá. Que le aterra la idea de sumergirse y depender de una boquilla sujeta a un par de tanques. En cambio, usted ha aprendido a apreciar las maravillas que se pueden observar en el fondo del mar. Todo es cuestión de permanecer quieto la cantidad de tiempo suficiente como para que los habitantes se acostumbren a su presencia, entonces, ya se acercarán sin resquemores, como lo está haciendo en este momento la sirena que suele ocupar el escritorio de la esquina. Y usted, que hasta ahora siempre temió espantarla, decide invitarla a comer.
Ella sonríe con un mohín de sirena que podría considerarse un sí, y usted necesita salir a la superficie porque en una sola inhalación agotó el contenido de sus dos tanques.
Con la perspectiva de una comida compartida bajo la sombra de las palmeras y una charla acunada por el sonido de las olas, poco caso hace a la lluvia, que tal como anunciara el pronóstico, empieza a caer sobre sus papeles.
Y es ese descuido, esa negativa suya a abrir el paraguas, lo que termina jugándole en contra. Porque llegado el mediodía, la lluvia lo ha inundado todo, y usted, aislado en su escritorio, ve como la sirena se dirige hacia la puerta mirándolo interrogativamente.
Usted quisiera ser capaz de articular alguna excusa, alguna promesa, pero el sonido de la tormenta arreciando a su alrededor, no se lo permite.
La ve salir sola y busca la figura del hombre que pronostica todas las lluvias para centrar en él su odio. Pero no está. Sabe que es probable que lo haya reemplazado a la mesa de su sirena, y siente ganas de gritar. Como se ha quedado solo, lo hace. El valle anegado le devuelve el eco de su voz.
Atiende el teléfono mientras intenta procurarse un bote que lo conduzca tras los pasos de su sirena aunque sólo llegue a compartir un café. Pero no lo logra.
Los vacacionistas, dueños de los escritorios vecinos están regresando de comer entre comentarios y chanzas que usted no logra entender. Transmite los mensajes recibidos y lo hacen sentir el conserje del hotel en el cual se están alojando.
Cuando la ve entrar seguida de cerca por el traje azul del hombre del tiempo, estruja entre sus manos el caracol-ratón y se dedica a navegar por internet dándoles abiertamente la espalda.
Sabe que tarde o temprano él se acercará a reprocharle que está perdiendo el tiempo izando y regulando velas, maniobrando el timón, cuando está claro que su función a bordo no debería ir más allá de lustrarle las botas al capitán. Cargo que proclama ocupar en voz bien alta, por si a alguien aún no le ha quedado claro.
Es entonces cuando usted cree haber encallado sin remedio. Del primer cajón extrae su crema bronceadora, sus gafas de sol, la toalla prolijamente doblada y lo coloca todo en su bolso de mano.
Después atraviesa el agua que lo rodea y alcanza la puerta ante la mirada incrédula del hombre del tiempo que apenas si llega a proferir algunas amenazas antes de que usted tenga tiempo de arrepentirse.
Está claro que a nadie le resulta gratuito desafiar el pronóstico del tiempo. Sin embargo usted lo hace. Se regodea en el clima espeso que antecede a la tormenta final, y espera el desenlace. Se complace con las gotas grandes horadando la arena junto a sus pies descalzos, con las olas revueltas y amenazantes, con el sonido embravecido del mar. Y lo disfruta en grande. Después de todo, hacía realmente mucho tiempo que usted no se tomaba unas verdaderas vacaciones.