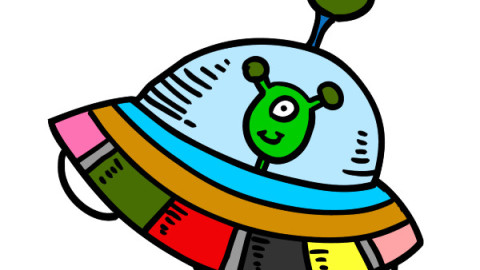Papeles
Nunca hubiera
esperado en Raquel esa reacción a mi escupitajo en su ojo. Si bien había
calculado algo, lo suficiente como para darme alguna ventaja en los primeros
segundos y poder escabullirme mientras se recuperaba de la sorpresa doble, por
el escupitajo y por su propio grito activado como un resorte, no hubiera
esperado nunca ese alarido bizarro de animal moribundo. En los veinte segundos
que duró el grito, yo metía mi cuerpo delgaducho entre dos columnas y tomaba el
corredor en penumbras. En los veinte segundos siguientes, mientras Raquel
recuperaba el aliento y poco a poco la adrenalina iba tomando el control lo
suficiente como para que su gesto fuera acercándose a algo decente, yo
alcanzaba la puerta y luego la calle. Antes de que ella supiera lo que ocurría
yo ya había arrancado el auto, que había dejado estacionado justo en la puerta.
Llevaba poco más
de veinticuatro horas sin celular y me sentía extraño, como si hubiera dejado
de fumar. Estaba en esa etapa de optimismo artificial y fingido, donde ante los
primeros signos fisiológicos de la abstinencia, nos convencemos de que en
realidad no lo necesitamos. Pero había algo más que las primeras etapas de la
abstinencia. Había algo que se sentía bien, como si al destrozar el celular me
hubiera extirpado al mismo tiempo un microchip de la cabeza. Nadie podía
llamarme. Ni ubicarme. Tenía los papeles del auto en la guantera y la libreta
de conducir habilitada. No había razón para que alguien me estuviera buscando.
Le acababa de escupir un ojo a mi cuñada, tan sólo eso. Y lo había hecho porque
se lo merecía, desde hacía mucho tiempo, tanto como lo había merecido su madre,
que se salvaba porque la muerte se había resignado y ya se la había llevado
hacía unos años. Por transitiva, la hija heredaba el escupitajo, que sumado al
que ya por ella sola se merecía, tomó la consistencia de un pegote de difícil
contención en la boca, y que con el ojo de epicentro le invadió media cara.
Había estado mucho tiempo aguantándome, años, décadas. El tiempo había pasado
por sobre la vieja, pero en ese momento, que me sentía liberado y que estaba
fresca la noticia de que la muerte pronto también se dará por vencida conmigo,
no estaba dispuesto a perder la oportunidad con la hija. Podía tacharlo de mi
lista de pendientes cuando estuviera de regreso en casa. Y también podría
tachar el punto anterior.
Había necesitado
una gran sangre fría para cumplir ese punto. Consistía en algo así como romperle
las piernas a determinado personaje. Aquél que se quedó con mí puesto y que
ahora me ordena. Sabía su rutina al dedillo, no en vano hacía casi cinco años
que trabajábamos juntos. Me puse una mascarilla y lo esperé al atardecer en una
esquina determinada. Cuando el tipo dio vuelta a la esquina le salí al paso y
le propiné varios golpes con un caño de hierro en las rodillas. Luego, corrí
media cuadra, giré en la esquina justo a tiempo que gritaban los primeros
vecinos, me saqué la mascarilla, ingresé al coche y me fui bastante tranquilo.
Lo de Raquel vino un poco más tarde.
La lista había
comenzado a gestarse en la sala de espera de la sala de oncología. Era fruto de
un estado especial de conciencia, una clase de limbo donde a veces parecemos
habitar, flotar, transitar como colgados de una percha. Si el tiempo era tan
absurdo como un mes, era una obviedad de perogrullo el tema de la lista de diez
cosas pendientes que había que hacer. De modo que la había comenzado a pensar ya antes de estar
del todo seguro, como una forma de defensa, una manera de estar preparado. Los
primeros puntos eran irrisorios, pero a medida que avanzaba la lista los
siguientes iban ganando complejidad. Romperle las piernas al ex-compañero era
el cinco. Y el de escupirle un ojo a Raquel era el seis, lo que demostraba lo
importante que era este hecho para mí, lo mucho que lo había fantaseado, la
significación oculta que podía tener para la familia. ¿Quién usaba esa
expresión en el pasado? ¿Mí padre la usaba para dar a entender que hace siglos
los amos escupían en los ojos de los esclavos? ¿Lo había escuchado de él o era
uno de esos inventos que propicia la mezcla de recuerdos?
Ahora me dirijo
a cumplir el punto siete. Y la lista tiene diez. Pero en cuanto al tiempo que
me queda, recién he comenzado.
Al salir de casa
había visto un papelito en la bisagra del portón de la calle. Era bastante
improbable que el viento lo hubiera puesto así y ahí. Alguien lo había doblado
con cuidado y lo había puesto apretado en ese espacio entre la bisagra y la
pared, de forma que si se abría el portón el papel caería al piso. No entendí
la artimaña en el momento, y eso que algo sé. Salí y al papel lo arrastró la
ventisca. Pero seguí pensando. Cumplí el punto cinco y me quedé reflexionando
en lo insegura que se ha vuelto la ciudad. En cualquier esquina, un loquito
cualquiera te puede romper las piernas con un fierro e irse como si nada. Eso
era escandaloso. Entonces vino a mí un recuerdo de hace unos días del programa
de televisión de la tarde, donde hablaban de los nuevos códigos delictivos.
Otra vez me quedé pensando. Creo que aquél libro de Psicoanálisis que leí hace
tantos años aún me hace mal e intento entender por qué pensando en el papelito
me viene el recuerdo de ese programa de mierda. ¿Qué tiene que ver el papel en
la bisagra con los nuevos códigos de los delincuentes? Entonces me di cuenta.
Lo entendí a la perfección. Fue como si los astros se alinearan en un segundo y
sólo ante mi vista. Creo que eso fue lo que me brindó el resto de valor que me
faltaba para enfrentar a mi cuñada. De una forma u otra todo parecía
prefigurado, preestablecido, ajeno por completo a mi leve chispa. El papelito
propiciaba el punto siete de una forma que ponía los pelos de punta. Todo
parecía predestinado. Escupirle el ojo perdió su relevancia histórica, su
oscuro talante de reivindicación generacional, de cáncer retorcido y maloliente
que luego de décadas ha comenzado a consumirse a sí mismo. Con el punto siete
tan a la mano, la gracia del seis se volvió irrelevante. Sólo debía cumplirlo para
llegar al desafío siguiente, que por el orden ascendente de la lista, expresaba
una complejidad exponencial, una exquisitez de cambio de grado, de elevación
silenciosa y sublime. El cambio entre besar a esa chica que siempre dijo que
no, ese quiste del pasado, que como si fuera un hechizo que después de cumplido
se esfuma, a romperle las piernas a alguien, había sido exponencial. De la
misma forma el cambio entre escupirle el ojo a Raquel y el punto siete, era
tanto más complejo que no intentaba calcular las diferencias.
Llegué a casa
pero seguí de largo y estacioné el coche a una cuadra de distancia. El sol se
acababa de ocultar y parecía el momento justo para lo que venía pensando. Todas
las luces de la casa estaban apagadas, no sabía bien por qué. Como si esto
también fuera parte del itinerario prefigurado. Todo era perfectamente
funcional al plan que había elaborado sobre la marcha en las últimas dos horas,
como si sólo hubiera estado actuando de antena, percibiendo algo pensado por
alguien más.
Sonreí al ver en
la bisagra del portón otro papel doblado. El primero se había volado. Este era
otro. Alguien había vuelto a ponerlo. Me alegré por lo predecible que se vuelve
lo impredecible cuando le hemos encontrado la vuelta. Es como si un día alguien
aprendiera de golpe el lenguaje de los grillos y entendiera que todo el tiempo se
cagan de la risa. Es el Mozart que no recuerda la época en la que era un
Protomozart, pero no un Mozart aún. Aquél que no recuerda el proceso que lo ha
llevado a ser lo que es. Saqué el papel, ingresé y esta vez volví a colocarlo,
con tanta firmeza como lo había encontrado. Entré en la casa y me quedé unos
segundos en silencio, esperando que mi visión se ajustara a la oscuridad. No
podía encender ninguna luz. Como otro elemento del gran plan, había dejado el
revolver de papá encima de la mesa de la cocina. Y ahora veía en la superficie
metálica el tenue brillo de la luz de la calle que entraba por la ventana sin
cortinas. No debía hacer nada. Sólo esperar.
Y así me
encuentro en este preciso momento. Luego de un rato de esperar en la oscuridad
ya veo como un gato. Hace segundos saqué del bolsillo del pantalón la lapicera
y el papel de la lista. Taché con satisfacción el punto cinco y el punto seis.
Y ahora, mientras dudo si tachar el siete o no, escucho el forcejeo en la
ventanita del baño justo como había pensado que ocurriría. La pared exterior da
a un sector del jardín oscuro y tapado por la sombra de unos arbustos sin
podar. La luz de la luna ha ingresado poco a poco por la ventana de la cocina,
inundando la sala y el corredor. Si se hubieran tomado el tiempo para adaptarse
a la penumbra me hubieran visto ahí tirado, con la pistola en la mano,
esperando. Escucho el ruido claro del forcejeo. No será necesario que rompan el
vidrio. Hace ruido el pequeño metal al ceder. Listo, la han abierto. Y
sonriendo, con unos segundos de antelación, tacho el número siete de la lista.