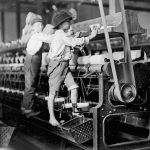Para siempre
Paseaba. Estaba melancólica.
Decidí deambular por un parque cercano.
Llovía. Las gotas de agua caían lentamente, eran livianas como un soplo de brisa. La bruma baja lo envolvía todo dando una sensación de humedad que, unida al aire frío reinante, convertía la tarde en desapacible.
Los parroquianos habían corrido para refugiarse al calor de sus chimeneas y de tazas de café caliente.
Las calles que iba atravesando en mi caminar cansado eran oscuras y estaban mojadas y solitarias. Solo se animaban cuando se abría la puerta de alguna taberna y escapaba de su prisión un rayo de luz, un murmullo de voces, el vapor de las respiraciones y, en algunos casos, unos acordes musicales que violaban el silencio.
El parque estaba desierto.
Los bancos, tachonados de brillantes gotas etéreas, parecían tristes. Extrañaban el sol, el calor, la paz cansada de los ancianos y las risas de los niños.
Yo no. El ambiente casaba perfectamente con mi estado de ánimo, lúgubre y vencido por el desánimo.
Él se había ido y había dejado mi casa y mi alma vacías. Heladas de tal manera que ningún fuego conseguía caldearlas. Tenía que huir de allí.
Tenía que alejarme de los armarios vacíos, de la cama que aún conservaba el perfil de su cuerpo, de la ausencia de su olor.
Se había ido por la mañana.
Como cada día le había oído en el baño, duchándose y afeitándose. En la cocina tomando café. La rutina habitual.
Y como cada día, se había acercado a la cama, me había acariciado el pelo, me había besado y había dejado el eco de su voz varonil: “Perezosa, solo te queda media hora. Hasta la noche.”
Pero la noche llegó y el no volvió.
Le esperé durante horas, con el alma diluida de tanto anhelar el ruido de la llave en la cerradura y la pregunta de siempre: “¿Qué tal te ha ido hoy, perezosa?”.
Cuando el día ya clareaba una llamada a la puerta marcó mi destino, destruyó mi vida. La policía leyó mi sentencia, él se había ido para siempre.
“Para siempre…”
Mis lágrimas se mezclaban con la lluvia que mojaba mi cara. Mi pelo, empapado, se pegaba a mi frente.
Me senté en uno de los bancos solitarios y tristes.
Mi llanto era automático, fisiológico, porque mi corazón se había volatilizado ante aquella frase que retumbaba en mi mente.
“Para siempre…”
De repente una sombra surgió de la niebla.
Todos mis sentidos se pusieron alerta.
Le reconocí mucho antes de oír su voz, de oler su aroma.
Me acarició el pelo, me besó y me dijo:
“Arriba Perezosa que vamos a estar juntos…
Para siempre!”.