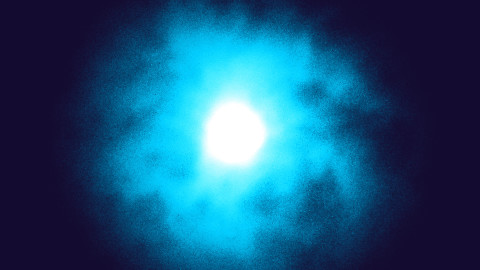El verano de Juana
El tiempo transcurría holgazán ese mediodía. Un pájaro cantaba en algún lugar del jardín, pero no se dejaba ver. La sensación de agobio parecía ir de la mano de la temperatura. Aumentaban juntas. Sin límite aparente.
Juana se secó la frente con un pañuelo de papel arrugado que sacó del bolsillo trasero de su jean gastado con agujeros en las rodillas. Miró la pared de la medianera y pensó que al otro lado podía estar la libertad.
Estaba sentada en un viejo sillón de mimbre que había sido de su abuela Mirta. Lo había recibido como una herencia -emocional, no económica, quedaba claro- cuando ella murió, en un verano similar a éste, casi cinco años atrás.
A su lado, en una mesa pequeña de metal pintado de color rojo, tenía una jarra con agua, un libro abierto por la mitad y un teléfono celular de última generación.
Sus veinte años apenas le alcanzaban para imaginar que esa casa en la que había vivido su abuela formaba parte de su propia historia. Ese pasillo entre los árboles que parecían gigantes cuando ella apenas comenzaba a dar sus primeros pasos, ahora se veía como lo que era: un minúsculo sendero, apretado entre un cerco de arbustos y un alambre tejido atacado por el óxido.
Agarró la jarra que estaba en la mesa y se sirvió un vaso de agua. Hojeó el libro con impaciencia. Pasó las hojas sin detenerse en ninguna de las amarillentas páginas. Leyó sólo la anotación impresa en el final, donde decía Editorial Botella al Río, Buenos Aires, agosto de 1975.
Ahí mismo, en el último rincón vacío de las páginas, alguien había anotado con lápiz negro un número de teléfono. Notó que le faltaba un dígito en el comienzo, que empezaba con sólo tres números a diferencia de los cuatro que estaba acostumbrada a marcar para llamar a sus amigas. Le llamó la atención ese detalle. Su juventud le impedía interpretar que la numeración había cambiado con los años. Se preguntó a si misma si habría sido un error de quien lo había escrito o si pertenecía a alguna localidad desconocida lejos de Buenos Aires.
Se tomó unos segundos para releer el número. Levantó el teléfono y marcó dígito a dígito, con un solo dedo, la cifra que tenía ante sus ojos. Esperó un momento y se lo puso junto a la oreja. Escuchó los sonidos de su aparato intentando comunicarse. Hubo un silencio. Y enseguida, oyó un ruido seco, pesado, como un choque de piezas metálicas. Un clac.
Una voz lejana, apagada pero cálida, atendió con una pregunta: —¿Hola, sos vos Juana?
No reconocía la voz al otro lado de la línea. Dudó apenas un segundo y dijo:
—Perdón, equivocado —Y cortó.
Dejó el teléfono sobre la mesa. Y volvió a abrir el libro. Esta vez lo hojeó con menos urgencias. También prestó atención a algunas anotaciones manuscritas. Fue pasando las hojas hasta que llegó a la última, donde estaba anotado el teléfono. Cerró el libro entre sus dos manos y se lo apoyó en la falda.
Se reclinó en el sillón de mimbre y se dejó arrastrar por una sensación plácida, de felicidad extraña. Después la venció el arrullo de la siesta.